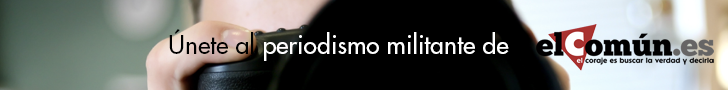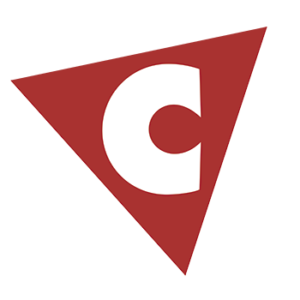Ante esta filosofía no existe nada definitivo, absoluto, consagrado; en todo pone de relieve lo que tiene de perecedero (…) Cierto es que tiene también un lado conservador, en cuanto que reconoce la legitimidad de determinadas fases sociales y de conocimiento, para su época y circunstancias, pero nada más. Su carácter revolucionario es absoluto, es lo único absoluto que deja en pie.
Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana.
En esta y la siguiente entrada se reflexiona sobre la importancia de la dialéctica a través del texto de Federico Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana; se tratarán de buscar los aspectos del historicismo de Hegel y del materialismo de Feuerbach que Marx y Engels emplearon para desarrollar el método de análisis que conocemos como materialismo dialéctico, la forma en que expone a las sociedades como procesos transitorios y se desvelan los mecanismos que se ocultan a la clase trabajadora, de modo que sea consciente de su capacidad transformadora.
En un popular artículo llamado Tres partes y tres fuentes integrantes del marxismo, Lenin recomendaba «a todo obrero con conciencia de clase» la lectura de tres obras clásicas, como «libros de cabecera», que eran el Manifiesto, el Anti-Dühring y el Ludwig Feuerbach. De las dos primeras obras no extraña la reseña, pues son auténticos manuales de referencia para el militante o estudioso del materialismo dialéctico. Pero ¿por qué señalar ese tercer librito de poco volumen, que apenas habla sobre Filosofía? Es lo que trataré de buscar aquí, persiguiendo lo que considero es su gran utilidad: las pistas básicas para seguir la lógica que Marx usó para llegar a concebir sus teorías, la lógica que sirve ya no sólo para interpretar el mundo sino para transformarlo. La lógica revolucionaria.
En un momento como el que nos ha tocado vivir (de paso de un orden unipolar a otro nuevo multipolar, que nos pone al borde de una guerra de nivel mundial), resultan chocantes los análisis tan dispares sobre los conflictos en proceso. El genocidio del pueblo palestino, las provocaciones bélicas hacia Rusia y China, por señalar las dos circunstancias más acuciantes de la actualidad, pero cabría incluir cualquier otro análisis político de las diversas situaciones que vemos a diario. Si recordamos, lo que distingue a los comunistas, según su Manifiesto, es la especial capacidad para discernir qué posición es la que conviene a los intereses de la clase trabajadora, en cada contexto. Pues esta viene a ser, en mi opinión, una de las lecturas que podemos extraer en este texto, un esclarecimiento del método lógico que permite revelar en cada contexto las contradicciones fundamentales del capitalismo, de ahí su importancia.
No es la intención aquí dilucidar la posición «verdadera» en los conflictos mencionados, sino buscar al menos en sus principios básicos ese método lógico que iniciaron Marx y Engels, para que cada cual lo aplique y saque sus conclusiones. Lo que no sabes por ti mismo, no lo sabes, decía Bertolt Brecht.
Dado que el tema tiene cierta complejidad, será necesario, pensando en todos los lectores, detenerse a repasar algunos datos históricos y también recordar algunas cuestiones filosóficas, por situarnos y para entender mejor lo que leemos. En todo caso, se sigue el orden de lectura del propio texto, usado por Engels. Empecemos.
Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.
Marx, Tesis sobre Feuerbach nº 11.
Las notas a vuelapluma sobre Feuerbach
Aunque publicado en 1888, ya fallecido su compañero Carlos Marx, la discusión tratada en el texto viene de mucho antes, tal como explica Engels en la nota preliminar. La intención fundamental del ensayo es explicar la diferencia primordial entre el materialismo dialéctico y el materialismo metafísico de Feuerbach, así como de la dialéctica idealista de Hegel. De ambos pensadores, Marx y Engels reconocen que debían saldar una «deuda de honor», pues de ellos admiten haber recibido la influencia para el «embate y la lucha».
Pensemos que, pasados 40 años desde ese arranque hacia la lucha, la concepción marxista del mundo había traspasado las fronteras de Alemania y de Europa y obreros de diversos países leían sus obras (encontrando «en la clase obrera la acogida que ni buscaba ni esperaba en la ciencia oficial»). Todo aquel caudal teórico comienza en 1845 con dos jóvenes que se encuentran en Bruselas y contrastan sus puntos de vista, que coinciden en la concepción materialista de la historia, plasmado en un manuscrito «entregado a la crítica de los roedores» (La ideología alemana, no publicado hasta 1932 por Riazanov) en el que ambos pensadores esclarecían sus ideas y sentaban las bases de una prolífica colaboración de amistad que ya duraría toda la vida.
Por tanto, antes de conocerse, cada uno por su lado habían pergeñado los fundamentos de esta nueva forma de entender el desarrollo de las sociedades, que en Marx había generado reflexiones como las «notas escritas a vuelapluma» que hoy conocemos, debido al nombre dado por el PCUS, como Tesis de Feuerbach, en las que se contiene el «germen genial de la nueva concepción del mundo». Engels decide añadirlas a la publicación de su texto, encontradas en un viejo cuaderno de su compañero.
Pues bien, en estas «notas a vuelapluma» se resumen en apenas un par de páginas la crítica marxista al pensamiento feuerbachiano. Fue Feuerbach un eminente materialista del período premarxista, según el diccionario filosófico marxista, que proclamó y defendió en Alemania el materialismo y el ateísmo en la década del treinta del siglo XIX, como ideólogo de la burguesía democrática. Discípulo de Hegel, pero que rompió con el idealismo hegeliano y proclamó el materialismo. Pero también se disocia, en su crítica, de la dialéctica.
Feuerbach enfoca su doctrina principalmente en la crítica a la religión. Para el pensador, dios es un invento humano, creado a su imagen, como forma de expresar todo aquello que le atemoriza o que no entiende. Pero ese invento del ser humano a su vez domina su pensamiento y le impone una moral, de manera que la humanidad vive sometida por los preceptos moralizantes -básicamente represores- de un ente que en realidad no existe pero es promovido por la religión. Es de esta forma como el ser humano vive alienado. Esto es, vivimos sometidos por prescripciones moralizantes que se encuentran fuera de la lógica de la naturaleza, con el fin de mantener un orden social regido por las costumbres y normas que convienen a los que defienden las ideas religiosas.
«Los periodos de la humanidad sólo se distinguen unos de otros por los cambios religiosos -escribe Feuerbach, citado por Engels en el texto-, un movimiento histórico únicamente adquiere profundidad cuando va dirigido al corazón». Aquí se manifiesta, comenta Engels, el verdadero idealismo de Feuerbach. Ese sentimiento de cordialidad humana, el amor, el impulso sexual, la amistad, la compasión etc., acaban siendo en su filosofía una especie de nueva religión. Marx y Engels, que como decimos ya en su juventud habían esbozado los principios del materialismo histórico, encuentran enseguida las fallas en esta lógica.
Podemos apreciar con claridad esto en las tesis esbozadas por el joven Marx: «la teoría materialista de que los seres humanos son producto de las circunstancias (…) olvida que también son los que hacen que cambian las circunstancias» (tesis nº 3, que enlaza con la descripción materialista de la historia que Engels y Marx desarrollarían en La ideología alemana, que concluye en la división en clases sociales).
También en la tesis nº 6: «Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales». Esto es, hilando con lo anterior, el ser humano escribe su propia historia pero lo hace en función de las circunstancias materiales en las que vive inmerso, que, en último término y de manera necesaria, son las circunstancias entre las que busca su sustento, siguiendo la vieja máxima de los fundamentos materialistas a través de Spinoza: la esencia del ser es seguir siendo; la continuidad de la propia vida depende del cumplimiento de los rigurosos requisitos exigidos por la realidad material, que en la vida moderna consiste en pertenecer a una clase social dentro del modelo que nos ha tocado vivir.
En un intento de esquematizar de la forma más escueta posible por comodidad para el lector, podría decirse que Marx y Engels encontraron en Feuerbach el paso intermedio entre Hegel, que aportaba una imprescindible manera de entender los procesos históricos a través de la lógica dialéctica, que tendía al idealismo, y la necesidad de llevar esos importantísimos avances dialécticos al suelo del terreno material, para poder elaborar la concepción materialista de la historia.
Si bien dominado por un trasfondo metafísico, la aportación de Feuerbach, a la que Marx y Engels reconocen una «deuda», estriba en el despertar materialista del ciudadano europeo de comienzos del siglo XIX, expresión filosófica de los cambios sociales que se venían produciendo en los países europeos, como se verá a continuación.
Esa visión materialista de los procesos sociales permitiría el acceso al estudio de las materias sociales como ciencias. Un estudio que, como dijimos al principio, parece seguir estando en proceso de elaboración, pues al menos en Occidente las visiones sobre la realidad siguen ofreciendo análisis muy peregrinos.
Dos revoluciones, una política, otra filosófica
No debe ser casual que Engels inicie su texto refiriéndose a los avances filosóficos producidos en Alemania en los inicios del siglo XIX. «Lo mismo que en Francia en el XVIII, en la Alemania del XIX la revolución filosófica fue el preludio del derrumbamiento político». Como en una especie de prolegómeno de lo que leeremos, Engels emplea para su introducción el mismo procedimiento que explicará a lo largo del texto. Los cambios en los procesos históricos vienen precedidos por avances en el pensamiento filosófico, que a su vez son favorecidos o impulsados por cambios en aspectos tecnológicos o científicos que permiten acelerar el proceso de evolución de los medios productivos, de manera que se establecen las condiciones materiales necesarias para que esos desarrollos filosóficos sean difundidos en la sociedad. Esto en sí mismo es una relación dialéctica, en el sentido de que esos procesos no se llevan a cabo de manera aislada o estanca, sino en relación directa de unos aspectos con otros, de manera que entrelazan sus hilos para ir elaborando el nuevo tejido social que posteriormente sustituirá al viejo tejido que componía los entresijos de la sociedad decadente.
Esto es lo que indica Engels al comparar ambas situaciones. En la Gran Revolución que desde Francia irradió el mensaje de libertad e igualdad al resto de Europa o América, las ideas de la Ilustración, los enciclopedistas, las tendencias laicistas o el desarrollo del método científico desencadenaron el despertar social que motivó el proceso revolucionario, impulsado a su vez por la naciente clase social burguesa que pedía paso arrollando a la decadente aristocracia del Antiguo Régimen («la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas», Manifiesto).
Pero la revolución filosófica del XIX es muy distinta, indica Engels: los franceses luchaban abiertamente contra todo lo oficial, contra la Iglesia, contra el Estado, acababan en la Bastilla; en cambio, los alemanes fueron decentes profesores a los que se les encomendaba la educación de la juventud, y sus obras eran estimadas por el Estado como libros sagrados, y su sistema filosófico, coronado por Hegel, era elevado al rango de pensamiento oficial. «¿Cómo era posible que detrás de estos profesores de palabras oscuras y aburridas se escondiese la Revolución?».
A esto empezaremos a contestar en el siguiente apartado, pero necesitaremos un par de párrafos para repasar antes el contexto histórico.
Personalmente creo que uno de los problemas de los militantes a la hora de comprender textos como éste es, quizás, la dificultad para ponerse en la piel del lector de la época para la que fue escrito. Para nosotros, que somos de las generaciones conocidas como «baby boomers» o «X», los criados en el siglo XX, o las generaciones «millenials» o «Z», cuya conciencia ya se desarrolló en el XXI, nos puede parecer cercano y comprensible un modo de pensar materialista, y con poco esfuerzo podemos desarrollar razonamientos de profundidad dialéctica, dado que la tecnología nos permite el contacto con otros militantes de manera inmediata y acceder a cualquier lectura. Nos parece extraño que haya que detenerse en recordar nuestra materalidad o el papel ilusorio de las religiones. En los tiempos vividos por Engels probablemente la conciencia de uno mismo era diferente a la actual en la mayoría de las personas. Aunque también es cierto que incluso hoy, en la considerada era de la información, sigue campando a sus anchas -y con bastante éxito- el pensamiento metafísico y antidialéctico.

Si repasamos el panorama europeo en las primeras décadas del XIX, tenemos a Napoleón derrotado y habiendo perdido, muertos o prisioneros, a medio millón de soldados de su Gran Ejército (en Rusia, precisamente). En el Congreso de Viena cesan los afanes napoleónicos y la vieja Europa prefiere en Francia la mano de un borbón, legítimo regente para los gustos del Antiguo Régimen. El conservadurismo triunfaba y después del gran revuelo el orden volvía a aposentarse en la calma de las tradiciones. Pero sabemos que no hubo solo una revolución, la política y manifiesta producida en Francia. Paralelamente y de modo invisible, se producía otra revolución no menos importante, la industrial.
La Revolución Industrial, aunque lenta y aparentemente pacífica, vendría a trastocar todas las formas de producción y distribución, hasta transformar el mundo en la forma en que hoy lo conocemos. Pero en las primeras décadas del XIX, si bien la revolución política afectó a todo el continente europeo, la paralela e industrial era aún incipiente en Inglaterra -país de carácter conservador- y comenzaba a extenderse a los países europeos y a Estados Unidos. Era el imparable progreso.
Ese progreso genera nuevas formas de pensamiento, nuevas maneras de entender el mundo, de agruparse en entornos sociales donde los iguales se reconocen. La historia parece acelerarse, las fuerzas combinadas de la ilustración revolucionaria y las nuevas tecnologías industriales favorecen el desarrollo de nuevas doctrinas y movimientos. Aparecen los ismos. Liberalismo, radicalismo, socialismo, conservadurismo, individualismo… A partir de 1840, los nacionalismos y el comunismo, pasado el 1850 se empieza a utilizar la palabra capitalismo y también marxismo.
Puede que algunos de esos movimientos no fuesen originales y ya estuviesen presentes antes en la Ilustración, pero es entonces cuando grandes masas empiezan a tomar conciencia de ellos, comienzan a identificarse.
Entre los liberales se encuentran individuos de todo el continente, desde los españoles opuestos a la invasión napoleónica, pasando por los opositores franceses a la restauración borbónica, a los tradicionales tories ingleses, hombres de clases profesionales y del mundo de los negocios que creen que lo moderno es lo ilustrado y lo razonable y, como nueva clase, pone buenos ojos a los gobiernos parlamentarios o representativos (siempre que no se formasen por sufragio universal, sin contar jamás con el voto femenino, expansion que van aceptando a duras penas). Los liberales hacen suyas las ideas aclamadas en las rebeliones de Francia o Estados Unidos, las referentes a los Derechos Humanos, siempre que se respete la propiedad privada y las teorías económicas de la escuela de Manchester, de Say, de Smith y Ricardo, el laissez faire.
De modo simultáneo se desarrollan también los socialismos y los radicalismos, que Engels retrata acertadamente en ese extracto del Anti Dühring que es Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico. Y en conjunto entre todos estos movimientos tan dispares surgen también los nacionalismos.
Los nacionalismos son insuflados entre sus compatriotas por intelectuales que estudian la lengua, el pasado o las costumbres propias de sus respectivos pueblos. Cada pueblo tenía un lenguaje, una historia, una visión del mundo y una cultura propia, características que debían ser preservadas y perfeccionadas. Esos sentimientos se plasman en nacionalismos políticos, que para ser preservados y proteger las identidades culturales nacional debían crear un Estado propio.
Los Estados, por tanto, debían reunir a todas las personas de la misma nacionalidad, del mismo idioma. Para los alemanes, divididos y frustrados, la nacionalidad se convierte entonces casi en una obsesión. En 1812 se publican los cuentos de los hermanos Grimm, fundadores de la lingüística comparada, que viajaron por toda Alemania estudiando los dialectos populares y recogiendo los cuentos que habían circulado durante generaciones, en los que esperaban encontrar el espíritu nativo de Alemania.
Pues esa misma preocupación por la nacionalidad forma también uno de los aspectos de la filosofía de Hegel. En su búsqueda de la «marcha de Dios por el mundo», los seres humanos -piensa Hegel- caminan por «una justa correspondencia del esfuerzo moral», cuya expresión moderna concluye en un Estado como materialización de la razón y de la libertad institucionalizadas. Observemos que ese proceso es una marcha, un proceso lineal y progresivo, es un procedimiento temporal. Esto es importante para entender lo que sigue.
Así pues, como decíamos, Engels se pregunta cómo es posible que esta otra revolución fuese silenciosa y se produjese en un terreno tan aparentemente sosegado como la Filosofía. Si los exaltados revolucionarios franceces acababan en la Bastilla, se pregunta Engels, «en cambio los alemanes eran profesores en cuyas manos ponía el Estado la educación de la juventud, sus obras eran libros consagrados, y el sistema que coronaba todo el estudio, el de Hegel, elevado al rango de filosofía oficial del Estado monárquico prusiano».
«¿Era posible que detrás de esos profesores y sus palabras pedantescamente oscuras se escondiese la Revolución?», se pregunta con bastante retranca don Federico.
Una filosofía institucionalizada que acaba resultando revolucionaria.
Mientras la clase burguesa va obteniendo paulatinos triunfos, la clase obrera cae en la frustración de su propio enajenamiento. En la Francia de 1830 podía votar aproximadamente un varón adulto de cada 30, y en Gran Bretaña uno de cada 8. Es decir en Gran Bretaña virtualmente toda la clase media tenía ahora derecho de voto y en Francia solamente los más acomodados.
Las décadas que siguen a 1830 pueden verse como una especie de edad de oro de la burguesía europea occidental (Palmer-Cotton, Historia Contemporánea, editorial Akal). La Europa occidental continuó acumulando capital y construyendo su plataforma industrial. La renta nacional subía constantemente pero la clase trabajadora recibía una parte muy pequeña y los propietarios del capital la mayor parte.
Son los años en las que el joven Marx describe con ingenio a los Estados modernos como meros comités de empresa que administran los noegocios comunes de la clase burguesa (Manifiesto). Se habla ya de proletarios y el Cartismo se extiende entre la clase obrera, exigiendo que el primer paso debía ser el de conseguir una representación de la clase obrera en el Parlamento. La Carta de 1838 demandaba la elección anual de la Cámara de los comunes por sufragio universal (no universal realmente pues olvida aún a las mujeres, se refiere a los varones adultos) mediante voto secreto y distritos electorales iguales y exigía la abolición de las cualificaciones de propiedad requeridas para ser miembros de la Cámara de los comunes, lo que se perpetuaba la vieja idea de que el Parlamento tenía estar compuesto por caballeros, y pedían además el pago de salarios a los miembros elegidos del parlamento a fin de que las personas de escasos medios pudieran ser diputados.
En ese contexto, los movimientos revolucionarios se suceden en diversas partes de Europa. Los historiadores consideran que los temores que habían acosado a las clases acomodadas de Europa durante 30 años se hicieron realidad en esas décadas y en todo el continente los horrores que se recordaban de 1789 volvían a aparecer como una pesadilla recurrente, solo que ahora a un ritmo mucho más rápido los revolucionarios llenaban las calles (así, en el manual citado de Palmer y Cotton: «nunca se ha visto en Europa un levantamiento tan verdaderamente universal como en 1848, mientras la revolución francesa de 1789 y la revolución rusa de 1917 tuvieron repercusiones internacionales inmediatas, en 1848 el movimiento revolucionario brotó espontáneamente de fuentes nativas desde Copenhague a Palermo y desde París a Budapest, muchos pueblos de Europa querían las mismas cosas gobierno constitucional la independencia y la unificación de los grupos nacionales, el fin de la servidumbre y de las obligaciones señoriales donde todavía existían»).
Pero todas esas rebeliones son aplastadas. Los franceses que tomaron los fusiles y crearon un laberinto de barricadas en las calles de París fueron derrotados, fusilados o deportados a las colonias. De un modo similar en Hungría, Italia y también en Alemania. A finales de 1848, las nacionalidades que entonces se iniciaban no lograron acuerdos y con sus recíprocas querellas apresuraron el retorno del antiguo orden absolutista. De modo que se impuso la contrarrevolución.
La Primavera de los Pueblos se desvaneció como un sueño. Sin embargo, esta experiencia sirve para modificar esa manera de entender el mundo de la que hablábamos párrafos antes. Los ciudadanos toman conciencia de que su realidad social está marcada más por las circunstancias materiales que por los elevados ideales. En la nueva forma de pensamiento, el idealismo queda descartado, a cambio del materialismo. Todo lo que fuese espiritual o mental tenía que ser entendido como consecuencia de causas físicas y materiales.

Con este breve repaso histórico volvemos a Hegel. Como hemos comentado, en su búsqueda idealista, Hegel cree que todas esas virtudes cristianas deben materializarse en el Estado. Hegel estima que ese Estado, que hace que un pueblo pueda gozar de orden y dignidad, consiste en esa «marcha de Dios por el mundo». Su idealismo profundamente religioso resulta apropiado para los conservadores y su complejo estudio filosófico es establecido como oficial.
«Todo lo real es racional y todo lo racional es real», cita Engels de la Filosofía del Derecho hegeliana en la obra que nos ocupa. Y sigue: «¿No era esto la canonización de todo lo existente, la bendición filosófica al despotismo, al Estado policiaco, a la censura? Así lo creían Federico Guillermo III y sus súbditos».
Y continúa poco después Engels: «pero todo lo necesario se acredita también como racional. Por tanto, aplicado a ese Estado prusiano, la tesis hegeliana se aplica así: este Estado es racional, ajustado a la razón, en la medida en que es necesario; si, no obstante, nos parece malo y a pesar de eso sigue existiendo, esta maldad del Gobierno tiene su justificación y su explicación en la maldad de sus súbditos, los prusianos tienen el gobierno que se merecen».
Poco después continúa: «ahora bien, la realidad para Hegel no es, ni mucho menos, un atributo inherente a una situación política o social dada en todas las circunstancias y tiempos. Al contrario (…) en el curso del desarrollo todo lo que un día fue real se torna irreal, pierde su necesidad, su carácter racional, y el puesto real que agoniza es ocupado por una realidad nueva (…) De este modo, la tesis de Hegel se torna, por la propia dialéctica hegeliana, en su reverso: todo lo real en la historia humana se convierte con el tiempo en irracional, y todo lo que es irracional en la mente del ser humano se halla destinado a ser racional algún día».
Estas palabras continúan con las siguientes reflexiones de Engels: «en esto precisamente estriba la verdadera significación y el carácter revolucionario de la filosofía hegeliana (como remate de todo el movimiento filosófico iniciado por Kant): en que da al traste para siempre con el carácter definitivo de todos los resultados del pensamiento y de la acción del ser humano. En Hegel, la verdad que trataba de conocer la filosofía no era ya una colección de tesis dogmáticas que, una vez conocidas, solo haya de aprenderse de memoria; ahora, la verdad residía en el proceso mismo del conocer, en la larga trayectoria histórica de la ciencia».
El historicismo en Hegel
Hegel rompe de este modo con la filosofía estática y mecánica del XVIII, con las categorías fijas (bien y mal inmutables) y su filosofía se convierte en un desarrollo del cambio. La tendencia del espíritu a avanzar mediante el encadenamiento de contrarios, según la dialéctica, supone el patrón del cambio. La Historia, el estudio de la sucesión temporal, adquiere un nuevo protagonismo que posteriormente Marx señala como la llave que abre el camino a la auténtica significación del mundo.
Si Kant consideraba la Historia como un plan oculto de la naturaleza, que es la Providencia, Hegel en su búsqueda cristiana encuentra que es la razón la que rige los cambios históricos, que la naturaleza de los seres humanos y de sus actos solo se puede entender considerándolos como parte integrante del devenir la historia, de un proceso histórico continuo. Según los iniciadores del historicismo, lo que el ser humano es lo experimenta solo a través de su historia.
Debemos entender que tras los avances de Hegel, la dialéctica es un determinar progresivo, un desarrollar, de modo que ese determinar progresivo es un proceso necesario, no casual. Un momento tras otro llega en el tiempo, pero ninguna de las determinaciones precedentes desaparece, es una larga serie de determinaciones progresivas.
Tal vez sea un poco complicado de visualizar, pero se comprende mejor al reflejarlo en categorías determinadas: por ejemplo, el Estado sucede de un proceso que tiene un comienzo a lo largo de la Historia; supera el enfoque trascendental o apriorístico del criticismo kantiano. Ocurre del mismo modo, por ejemplo, con el Arte: su concepto es evolutivo, de manera que comprende una historización de todo lo que tiene que ver con el Arte en la actividad humana.
Esta actualización del contenido histórico se aplica, claro está, al análisis económico y político. Sobre el Estado, supone la existencia de algún modo de producción, esto es, la manera en que se satisfacen necesidades materiales y espirituales en una sociedad. En la Filosofía del Derecho, Hegel considera en el tránsito del feudalismo al Estado moderno que esa forma de satisfacer las necesidades humanas es el trabajo humano alrededor de un capital privado que produce mercancías, cuya producción y consumo (luego desarrollado por Marx), deviene en perjuicios para el ser humano y para la integración social.
Esta nueva perspectiva abre la ventana a críticas sobre posiciones violentas en la política, como en el dominio feudal o colonial. Así, Hegel, en ocasiones de su obra, describe procesos coloniales como los de la India o Irlanda expuestos de manera que se incluyen también los intereses de los oprimidos.
El historicismo de Hegel consiste en observar que el ser humano adquiere tal categoría a partir de la transformación de la naturaleza exterior, mediante herramientas y por un largo proceso diacrónico (que evoluciona en el tiempo, no es sincrónico o estático) y de acumulación en que los aprendizajes y las prácticas van sedimentándose primero en formas primitivas y luego en una cultura de todos los pueblos. El historicismo (como luego desarrollarán Marx y Engels) es un racionalismo, el ser humano obtiene de sus capacidades el proceso genético del conjunto de su cultura a través de su propia actividad.
Un paréntesis sobre las «fases conservadoras legítimas».
Si bien dije al comienzo que no trataría de dilucidar cuál es la «postura correcta» para los comunistas en cuanto a los complejos procesos de las guerras actuales, no puedo dejar de señalar algunas reflexiones que el propio Engels realiza en esta obra, que como hemos mencionado era una de las señaladas por Lenin como «obras de cabecera» para el militante.
Justo al comienzo de la obra, Engels -tras exponer el contenido en el que se incluyen las frases citadas en el apartado anterior, en especial las que están en negrita- realiza una reflexión que me parece oportuno destacar en un breve paréntesis, que creo es bastante esclarecedor para el análisis político.
Prosigue Engels su razonamiento de este modo: «todos los estadios históricos que se suceden no son más que otras tantas fases transitorias en el proceso infinito de desarrollo de la sociedad humana, desde lo inferior a lo superior. Todas las fases son necesarias y, por tanto, legítimas para la época y para las condiciones que las engendran; pero todas caducan y pierden su razón de ser, al surgir condiciones nuevas y superiores, que van madurando poco a poco en su propio seno, tienen que ceder el paso a otra fase más alta, a la que también le llegará, en su día, la hora de caducar y perecer«.
Me vienen a la cabeza aquí ciertas críticas del marxismo, que van desde las más básicas, como aquellas que tratan de desacreditar a Marx y a Engels porque «eran burgueses», hasta otras críticas un tanto más desarrolladas y que presentan a Marx y a Engels como una especie de espectadores indolentes que desdeñaban a colectivos sociales o a determinadas luchas, de manera que se les cuelga gratuitamente la etiqueta de indiferentes o negligentes en lo que se refiere a esos colectivos sociales o luchas supuestamente «ignoradas» por ellos.
Estas críticas suponen, siguiendo el hilo de todo lo que hemos visto desde el comienzo de este artículo, una sencilla incapacidad para entender de manera dialéctica el proceso histórico de la evolución de las sociedades. Su crítica se produce por no poder superar, precisamente, la perspectica idealista, y no solo eso sino la incapacidad para realizar una reflexión dialéctica donde la descripción de lo abstracto, de un momento estático histórico, es confundido con el conjunto final del análisis dinámico y de lo concreto.
Supongo que las personas que realizan este tipo de críticas encontrarán extraño que Marx mencionara que «la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario», y que lo hiciera nada más y nada menos que en el Manifiesto. Imagino que entenderán que Marx tiró de la ironía o se quedarán perplejos y sin entender nada, lo cual explica sus peculiares críticas.
Pero el texto de Engels prosigue y se pone más interesante aún, cuando, punto y seguido a lo anteriormente citado, continúa: «del mismo modo que la burguesía, por medio de la gran industria, la libre concurrencia y el mercado mundial acaba prácticamente con todas las instituciones estables, consagradas por una venerable antigüedad, esta filosofía dialéctica acaba con todas las ideas de una verdad absoluta y definitiva y de estados absolutos de la humanidad. Ante esta filosofía no existe nada definitivo, absoluto, consagrado, en todo pone de relieve lo que tiene de perecedero y no deja en pie más que el proceso en interrumpido del devenir y del perecer, un ascenso sin fin de lo inferior a lo superior cuyo mero reflejo en el cerebro pensante es esta misma filosofía. Cierto es que tiene también un lado conservador, en cuanto que reconoce la legitimidad de determinadas fases sociales y de conocimiento, para su época y bajo sus circunstancias, pero nada más. El conservadurismo de este modo de concebir es relativo: su carácter revolucionario es absoluto es lo único absoluto que deja en pie«.
Entendido como un proceso histórico en el que algunas fases son inevitables (o mejor dicho, están por encima de los criterios del «bien y del mal» del espectador que las analiza desde su mentalidad), podemos caer en cierto mecanicismo e incluso en dogmatismo si valoramos como un enjuiciamiento moral las circunstancias de los conflictos en los que se manifiesta la lucha de clases. No se entendería, si no fuese así, el proceso estratégico de los diferentes momentos de Lenin en el proceso que culminó en la organización de la Revolución de Octubre, pasando por etapas tácticas en las que fue protagonista la burguesía rusa y el principal objetivo era derrocar al zarismo.
De un modo semejante, resulta llamativo el análisis que desde ciertas posturas teóricamente marxistas se hace sobre la situación internacional actual, de derrota de la hegemonía de la Alianza Atlántica ante el auge de otras potencias comerciales y tecnológicas que proponen un mundo diferente y multipolar. Suponer que la clase trabajadora europea puede obviar este proceso, como si al ignorarlo no fuese a suceder, recuerda a aquella expresión de tapar el sol con un dedo; y pretender que quien, en cambio, sí lo observe, aun desde una visión marxista, cae en el error de «sustituir» una organización imperialista por otras, o que al reconocer el inevitable devenir de este proceso se caiga en «olvidar» el horizonte de la emancipación de la clase obrera. Más bien resulta dogmático pretender mirar para otro lado cuando es evidente el rumbo al que se dirige el mundo, solo porque eso no encaja en los planes; además de no considerar que ese nuevo mundo no será, tampoco, definitivo, ni la clase trabajadora europea (asfixiada ahora por las exigencias bélicas de la OTAN e incluso llamada a filas como carne de cañón) se desprenderá -por pasar por ese tránsito de fase conservadora- de su papel de sepulturera del capitalismo.
Cierro el paréntesis y volvemos al asunto.
La conjunción del historicismo dialéctico hegeliano y el materialismo feuerbachiano nos conducen a las pistas del método revolucionario.
Decíamos al inicio que Marx y Engels encontraron en Feuerbach una especie de paso intermedio entre Hegel, que aportaba una imprescindible manera de entender los procesos históricos a través de la lógica dialéctica, pero que tendía al idealismo, y la necesidad de llevar esos importantísimos avances dialécticos al suelo del terreno material, para poder elaborar la concepción materialista de la historia.
Las consecuencias del novedoso análisis marxista explican la importancia que tuvo en el mundo la publicación del Manifiesto del Partido Comunista, así como la gran obra de Marx, El Capital, para desentrañar los mecanismos internos y velados del capitalismo.
El historicismo bajo la perspectiva dialéctica demuestra que las sociedades no son eternas ni existe un final de trayecto, tal como la visión idealista que conviene al capitalismo pretende hacernos creer. No se trata de la divulgación de una profecía, ni de la petición de un deseo, ni de la expresión exacerbada del orgullo de la clase obrera ensalzada como protagonista de la Historia, sino del análisis cientítico de los procesos evolutivos de las sociedades.
Asimismo, este método permite sacar a la luz los procesos internos de las sociedades, que desde una visión metafísica permanecen velados, de modo que se pueden extraer patrones o reglas de carácter universal (así como los científicos encuentran en los patrones de la naturaleza el arranque de hipótesis que culminan tras la investigación en leyes para el conocimiento de todos los fenómenos), como por ejemplo la contradicción principal del capitalismo, que la producción sea un proceso socializado, pero que es manipulado solo por la clase capitalista, lo que deriva en el antagonismo entre capital y fuerza de trabajo.
Además, señala el papel del Estado como forma de sostener el orden social, y cómo sus fuerzas internas son un reflejo material de la ideolgía dominante, de modo que producen las instituciones, reglas, costumbres y agentes represores que permiten que ese orden se reproduzca y permanezca.
Por último, otorga a la clase trabajadora un papel protagonista y revolucionario, al abrirle los ojos ante esos procesos antes velados, y concienciarle de su capacidad transformadora, ante la que ni el poderoso Estado puede contener su fuerza.
Todos y cada uno de estos aspectos pueden buscarse dentro del texto de Engels, en lo que hemos llamado ir «tras las pistas», pero por no alargar demasiado la lectura lo dejaremos para una segunda entrada, en la que buscaremos las frases y los pasajes donde esto se desarrolla y explica. Será por tanto ya en la segunda parte, a la que emplazo al lector si dios quiere y si la autoridad del Gobierno de Progreso lo permite, pues si continúa la manía belicista a la que nos están llevando, probablemente tengamos que leernos desde una trinchera del «frente oriental» combatiendo a las hordas del «criminal Putin» y defendiendo al jardín europeo del «orden basado en reglas».