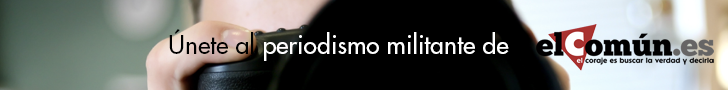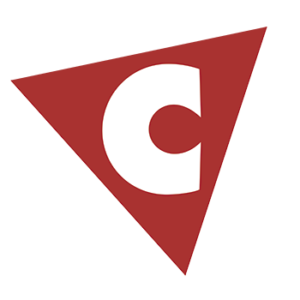Pedro Andrés González Ruiz, blog Crítica de la Economía Política
Millones de personas de la Unión Europea (UE) estamos llamadas a votar. Pero, realmente sabemos: qué significa Europa, cómo está y qué políticas necesita, qué poder tienen las instituciones europeas que vamos a elegir, qué defiende cada opción política, cuál es el contenido de clase de cada política, qué intereses nos representan como clase, o a qué clase pertenecemos. Algunas de esas cuestiones deben ser respondidas para emitir un voto consciente, o sea para actuar con una conciencia libre.
La intención de lo que viene a continuación es dar algunas claves para hacer un viaje que nadie puede hacer por nosotros, que comienza preguntándonos quiénes somos mirándonos al espejo de la sociedad y termina respondiéndonos metiendo la papeleta en la urna, y entre medias algunas de las cuestiones señaladas más arriba. Veámoslas.
1. La situación mundial y la acumulación de capital. El capital es la relación social general a nivel mundial; o sea, el proceso social de vida humana está mediado por la necesaria valorización del valor. En la actual coyuntura económica el capital se expande, sobre todo el norteamericano y el de los BRICs (Brasil, Rusia, India, China y otros), y no tanto el europeo. Esta acumulación se desenvuelve con las contradicciones entre bloques internacionales cada vez más en el primer plano. El agotamiento de esta expansión podría ser la condición que hiciera disparar el detonante definitivo (Ucrania, Palestina, África, península arábiga y Oriente próximo, extremo Oriente y Taiwan o cualquier otro). Para acercarnos a una mayor comprensión del fenómeno habría que tener un conocimiento más concreto de la situación en cada zona del planeta donde los capitales transnacionales de las respectivas potencias se ventilan sus intereses, la plusvalía mundial.
2. La acumulación de capital y la Unión Europea. La posición de Europa en esta competencia internacional aparece a la sombra de USA, poniendo de manifiesto el hermanamiento y la subordinación del capital europeo al estadounidense. Aún así el capital europeo transnacional tiene necesidades específicas, amén de que deba progresar en la integración política para que sea representado plenamente por las instituciones europeas. Paradójicamente, dicha representación aparece vinculada a posiciones consideradas hasta ahora euroescépticas. Un detalle más amplio del papel de Europa requeriría detenerse en su intervención, que todavía pasa por la participación de cada una de sus potencias nacionales (Alemania, Francia, principalmente, pero no exclusivamente), en cada parte del globo donde se dirimen los intereses de los capitales europeos y su relación con los capitales de los grandes bloques (USA, BRICs).
3. Interés del capital europeo e instituciones políticas. Este avance en la representación política no es la única necesidad que tiene el capital transnacional europeo (ver documento En qué piensa la Unión Europea): medioambientales (Pacto Verde); adaptación al avance de las tecnologías digitales garantizando conectividad de personas y empresas; impulso de las economías nacionales (NextGenerationUE) tras la crisis de la Covid; desarrollar el comercio y la cooperación internacionales; apuesta por la inclusión evitando las discriminaciones por sexo, raza, creencias, discapacidad, edad u otras; y el refuerzo de la libertad, la democracia y las instituciones europeas. Una concreción mayor sobre los grandes desafíos mencionados sería necesaria para tener una idea más precisa de las necesidades del capital transnacional europeo y, por tanto, de las posibilidades de transformación de la sociedad europea.
4. Las instituciones políticas europeas y los grupos europarlamentarios. Las instituciones políticas europeas (Parlamento, Consejo de Europa, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea y Tribunal de Justicia) actúan, aun con sus limitaciones, como el representante político del capital global europeo. Articulando dicha representación con los gobiernos de los 27 países que forman la UE y con las elecciones europeas, donde solo se eligen directamente a los europarlamentarios. Los diputados electos se agrupan según la orientación política (y no según el país). En el último mandato había 8 grupos europarlamentarios. Una caracterización más minuciosa de cada uno de estos grupos así como de las afinidades con los partidos tiene interés de cara a saber qué se vota.
5. Los grupos europarlamentarios y (los intereses de) las clases sociales. Pero lo que nos dice la relación entre la lucha europea de clases y la agenda europea es la composición del Parlamento Europeo, cuyas principales competencias son: legislar, aprobar el presupuesto europeo (190 mil millones de euros, la mitad que el español y 1,3% PIB de la UE) y elegir a la presidencia de la Comisión Europea. Dentro del PE en la última legislatura había 8 grupos a los que los distintos eurodiputados, electos en cada país, se adscriben. Eran los siguientes (indicamos el número de miembros de un total de 705, que serán 720 para 2024): Partido Popular Europeo (176), Socialdemócratas (139), los liberales de Renew Europe (102), Verdes (72), Conservadores y Reformistas (69), la ultraderechista Identidad y Democracia (49), La Izquierda (37) y No Inscritos (61). En las últimas elecciones los 59 eurodiputados españoles (61 en 2024) se adscribieron de la siguiente forma: 21 a SD (PSOE); 13 a PPE (PP); 9 a RE (Ciudadanos y PNV); 6 a LI (Podemos, IU y Anticapitalistas); 4 a CyR (VOX ); 3 a Verdes (ERC y BNG); 3 a NI (JxC). En mi opinión, los partidos no marcan el contenido de la agenda europea, que está dictada por el capital europeo, pero sí pueden afectar a la forma en que se cumpla (ritmos e intensidad).
6. Las clases sociales y las personas que votan. De los casi 450 millones de personas que residen en la Unión Europea, 212 forman la población activa de las que más del 80 por ciento son asalariados (datos de 2023). En las últimas elecciones europeas (2019) la participación electoral fue del 51 por ciento; y el voto se repartió, como indicábamos antes entre los grupos (60 por ciento para la derecha y 40 por ciento para la izquierda). De donde: el grueso de la clase obrera europea no vota (45 a 40%), y de la que vota una parte importante lo hace a la derecha (en torno al 20%) y el resto a la izquierda (15 a 20%). Si el reparto lo hiciéramos entre planteamientos capitalistas y anticapitalistas la cosa sería aún peor. Es difícil imaginar que sea muy distinto, pues uno de los factores de estabilidad del capitalismo es que genera una conciencia mayoritaria de enajenación en la mercancía que surge, y se modula, como resultado del desarrollo del capital. Lo cual no anula la lucha de clases sino que la sitúa como la forma de realizarse la determinación del capital. Y, la necesaria lucha ideológica para que la clase obrera supere dicha circunstancia es muy desigual, no hay más que ver el reparto de los medios de comunicación o de las estructuras de poder (militares, policías, jueces, altos funcionarios o propietarios de empresas).
Arriba, hemos partido de una serie de determinaciones generales, como el modo de producción capitalista, y hemos ido elevándonos a mayores niveles de concreción hasta llegar al acto individual del voto en estas elecciones europeas.
Si descendiésemos aún más comprobaríamos que de lo que se trata es del proceso de vida humana (contenido) y de las expresiones concretas (formas) que va adoptando.
La actual forma, la capitalista, nos muestra que la afirmación de la vida humana avanza en formas concretas cada vez más brutales (esquilmacion de la naturaleza, explotación laboral, derechos humanos que se restringen, servicios públicos que se deterioran, guerras, entre otros) en las que el factor común es garantizar la rentabilidad del capital. La Unión Europea no está escapando a esta linea y las posiciones políticas que las encarnan con mayor brutalidad parecen en auge. No sabemos si se trata de una tendencia permanente, o de una agudización que marca un cambio en la tendencia. En cualquier caso, existe otro planteamiento que nos impulsa a tratar el proceso como sujetos activos y no como meros espectadores (o víctimas o autores involuntarios). Así, mediante la aplicación de la dialéctica, cada uno de nosotros es invitado a explorar las capacidades de intervención que tiene, como individuo y como colectivo, en relación a las posibilidades de cambiar la situación en la que decidimos actuar. La apropiación por el pensamiento de las determinaciones presentes otorga la conciencia transformadora, pero ya no como la sola voluntad abstracta (la Europa que yo quiero) sino como la voluntad conocedora de la necesidad (la Europa que es) y, con ello, avanzar en su transformación (la Europa que será).